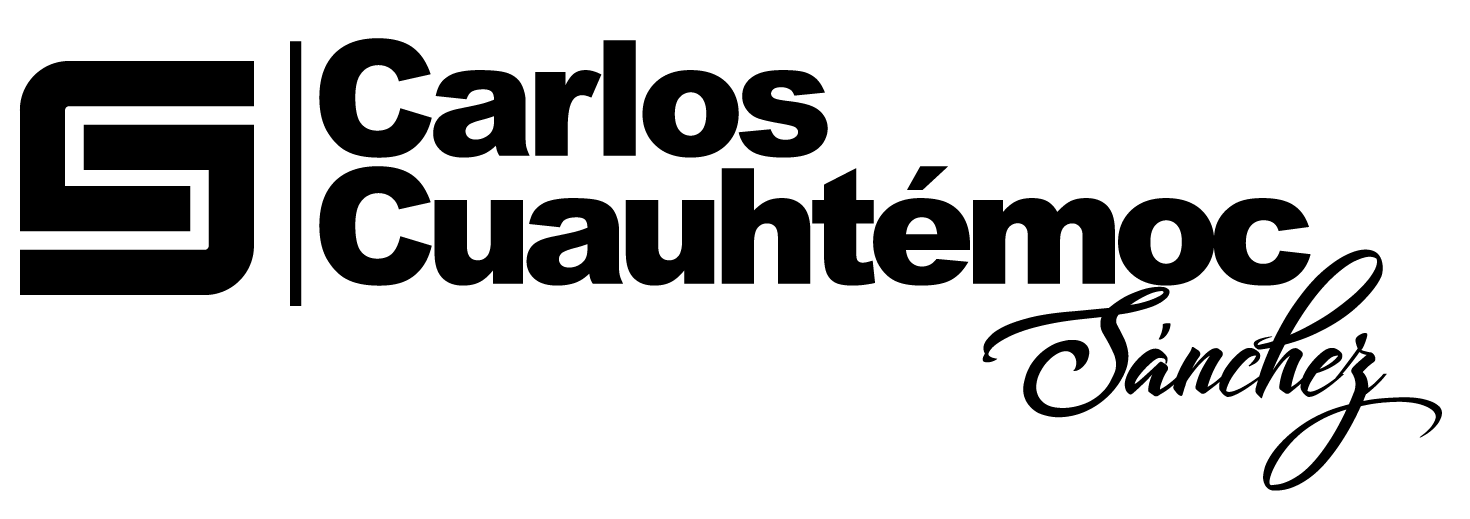Mi hermano sufrió un terrible accidente y estuvo a punto de morir. Era un día soleado. Nos encontrábamos nadando en la alberca del club deportivo. Salió de la alberca y caminó hacia la fosa de clavados. Fui corriendo tras él. Lo rebasé y subí primero las escaleras del trampolín. Él pretendía llegar a la plataforma de diez metros para llamar la atención desde arriba y lanzarse de pie, derechito como un soldado volador. Luego, mis padres aplaudirían y me dirían: “¿viste lo que hizo tu hermanito? ¿Por qué no lo intentas?”
Jamás había podido arrojarme desde esa altura, pero esta vez me atrevería. No permitiría que Riky siguiera haciéndome quedar en ridículo.
Llegué hasta a la plataforma. Un viento frío me hizo darme cuenta de cuán alto estaba. Respiré hondo. No miraría hacia abajo.
—¡Hola, papá! ¡Hola mamá! —grité—. Allá voy.
Avancé decidido, pero justo al llegar al borde, me paralicé. Mi hermano ya estaba detrás de mí.
—¡Sólo da un paso al frente y déjate caer! —me dijo—. ¡Anda, sé valiente!
Tuve ganas de propinarle un golpe, pero no podía moverme.
—¿Qué te pasa? —me animó—. No lo pienses.
Quise impulsarme. Mi cuerpo se bamboleó y él soltó una carcajada.
—¡Estás temblando! Quítate. Voy a demostrarte cómo se hace.
Lo detuve del brazo.
—Si eres tan bueno —murmuré—, aviéntate de cabeza, o de espaldas.
Comenzamos a forcejear justo en el borde de la plataforma. Él me lanzó una patada. Aunque era más ágil, yo era más grande. Hice un esfuerzo y lo empujé; entonces perdió el equilibrio, se asustó y quiso apoyarse en mí, pero en vez de ayudarlo, lo volví a empujar. Salió por los aires hacia un lado.
Me di cuenta demasiado tarde de que iba a caer, no en la alberca, sino afuera, ¡en el cemento! Llegaría al piso de espaldas y su nuca golpearía en el borde de concreto. Escuché los gritos de terror de mis papás.
Mi hermano cayó en el agua, rozando la banqueta. Me quedé con los ojos muy abiertos.
Salió de la fosa llorando. Estaba asustado. No era el único. Cuando bajé las escaleras, encontré a mi papá furioso.
—¿Pero qué hiciste? —me dijo—. ¡Estuviste a punto de matarlo!
—Él me provocó; se burló de mí…
—¡Cállate!
Papá levantó la mano como para darme una bofetada, pero se detuvo a tiempo. Jamás me había golpeado y, aunque estaba furioso, no quiso humillarme de esa forma.
En el camino a casas todos íbamos callados.
—Te has vuelto muy envidioso —me regañó papá—. Abusas de tu hermano porque eres mayor, pero tu envidia es como un veneno que está matando el amor entre ustedes. Cometiste una falta muy grave. ¡Estarás castigado todo el verano! Pintarás la casa completa. Tú solo. En la vida, si te comportas con amabilidad, obtendrás amigos; si, por el contrario, actúas con rencor te ganarás problemas y enemigos. Para cada cosa que hagas, hay una consecuencia. Cuando te sientas más cansado trabajando, quiero que le des gracias a Dios porque tu hermano está vivo.
Ese verano pinté la casa e hice el ejercicio mental que mi padre me encomendó: Imaginé de muchas formas a mi hermano muerto a causa de mi imprudencia; vi su cabeza rota por el impacto con el cemento, vi su funeral y el dolor de mi familia… Aprendí que todo acto tiene consecuencias y que mi hermano es el mayor tesoro de mi vida. Ahora somos los mejores amigos.